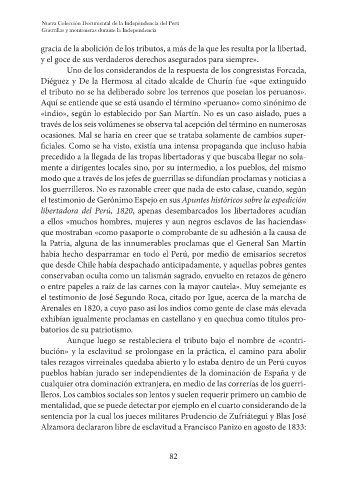Page 83 - Guerrillas y montoneras durante la Independencia - Vol-1
P. 83
Nueva Colección Documental de la Independencia del Perú
Guerrillas y montoneras durante la Independencia
gracia de la abolición de los tributos, a más de la que les resulta por la libertad,
y el goce de sus verdaderos derechos asegurados para siempre».
Uno de los considerandos de la respuesta de los congresistas Forcada,
Diéguez y De la Hermosa al citado alcalde de Churín fue «que extinguido
el tributo no se ha deliberado sobre los terrenos que poseían los peruanos».
Aquí se entiende que se está usando el término «peruano» como sinónimo de
«indio», según lo establecido por San Martín. No es un caso aislado, pues a
través de los seis volúmenes se observa tal acepción del término en numerosas
ocasiones. Mal se haría en creer que se trataba solamente de cambios super-
ficiales. Como se ha visto, existía una intensa propaganda que incluso había
precedido a la llegada de las tropas libertadoras y que buscaba llegar no sola-
mente a dirigentes locales sino, por su intermedio, a los pueblos, del mismo
modo que a través de los jefes de guerrillas se difundían proclamas y noticias a
los guerrilleros. No es razonable creer que nada de esto calase, cuando, según
el testimonio de Gerónimo Espejo en sus Apuntes históricos sobre la espedición
libertadora del Perú, 1820, apenas desembarcados los libertadores acudían
a ellos «muchos hombres, mujeres y aun negros esclavos de las haciendas»
que mostraban «como pasaporte o comprobante de su adhesión a la causa de
la Patria, alguna de las innumerables proclamas que el General San Martín
había hecho desparramar en todo el Perú, por medio de emisarios secretos
que desde Chile había despachado anticipadamente, y aquellas pobres gentes
conservaban oculta como un talismán sagrado, envuelto en retazos de género
o entre papeles a raíz de las carnes con la mayor cautela». Muy semejante es
el testimonio de José Segundo Roca, citado por Igue, acerca de la marcha de
Arenales en 1820, a cuyo paso así los indios como gente de clase más elevada
exhibían igualmente proclamas en castellano y en quechua como títulos pro-
batorios de su patriotismo.
Aunque luego se restableciera el tributo bajo el nombre de «contri-
bución» y la esclavitud se prolongase en la práctica, el camino para abolir
tales rezagos virreinales quedaba abierto y lo estaba dentro de un Perú cuyos
pueblos habían jurado ser independientes de la dominación de España y de
cualquier otra dominación extranjera, en medio de las correrías de los guerri-
lleros. Los cambios sociales son lentos y suelen requerir primero un cambio de
mentalidad, que se puede detectar por ejemplo en el cuarto considerando de la
sentencia por la cual los jueces militares Prudencio de Zufriátegui y Blas José
Alzamora declararon libre de esclavitud a Francisco Panizo en agosto de 1833:
82